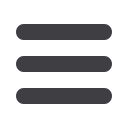
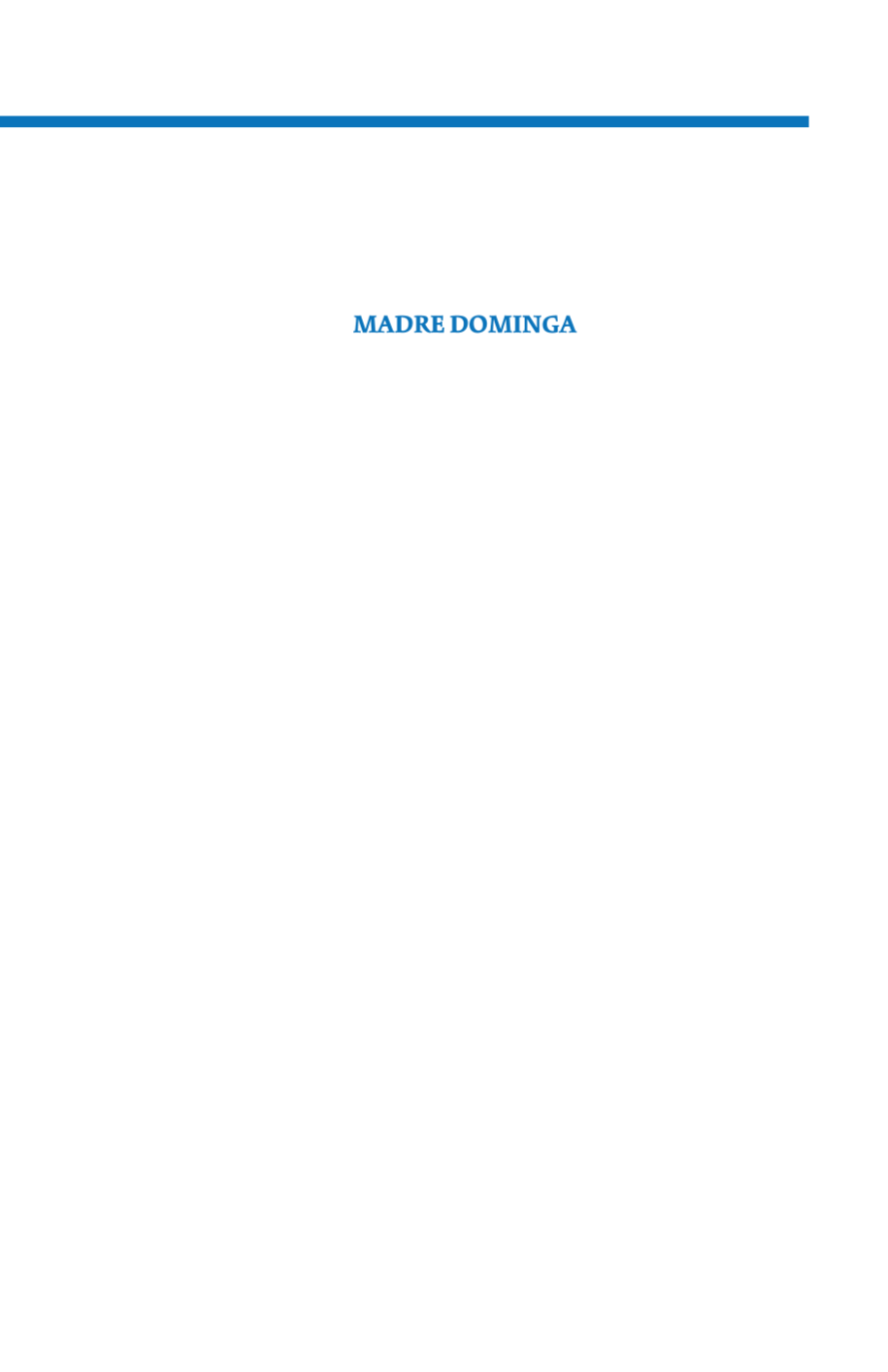
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
113
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Hace diez años, el 16 de enero de 1993, Madre Dominga Guzmán
fue llamada a la Casa del Padre. Fue como “si cerrara en un
momento los ojos con los que vemos a los hombres y el mundo
para volverlos a abrir enseguida y contemplar a Dios”. (San
Cipriano), abandonando la aflicción y angustia o, como se canta
en la Salve, “este valle de lágrimas”.
Madre Dominga pudo muy bien repetir aquellas palabras de San
Ignacio de Antioquía, en medio de su prolongada enfermedad: “Mi
amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos
terrenos; únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva
que me habla y me dice: “Ven al Padre”.
Es como si San Agustín le hubiera susurrado al oído: “Tu luz es tu
Dios, Él es tu aurora, porque a ti vendrá después de la noche de
este mundo”, y ella, dispuesta, con generosidad, hubiese acudido
a la cita con el Señor, llevando la lámpara encendida. (Josemaría
Escrivá).
Así fue, sin duda, la muerte de Madre Dominga, hace diez años,
aunque parece que fuera ayer, porque sentimos que todavía está
vivo su recuerdo, su sonrisa, su espíritu.
Es, curiosamente, su recuerdo, el que hoy nos ha congregado. Su
recuerdo cada vez más vivo, más presente entre nosotros. Y es que
aunque nuestros restos mortales se desvanecen, el espíritu
sobrevive, y pasa del mundo al descanso eterno, por la muerte
(San Beda). O como hermosamente escribe San Francisco de Sales,
“Aunque mis amigos mueran, no muere mi amistad; antes bien, si
algún cambio se verifica es para que renazca más viva y firme
entre las cenizas, como una especie de fénix místico, pues, si bien
las personas a quienes amo son mortales, lo que sobre todo amo yo
en ellas es inmortal.”











